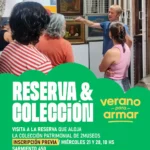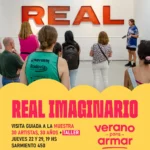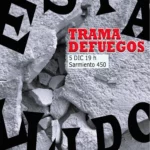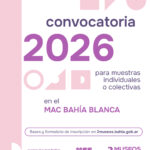«Hay que vivirla para saber»
Hernán Coronel, Mala Fama.
Por estos días de pandemia y cuarentena alrededor del mundo entre las muchísimas cuestiones que se discuten una es el tema de la riqueza y la desigualdad. Se podría pensar que las crisis refuerzan ciertas situaciones que en la previa ya estaban determinadas: quiénes más tienen cuentan con más elementos de salvaguarda que los más desfavorecidos. En algunos casos esa distancia se vuelve obscena. En nuestro país algo de eso se vislumbra con el debate en torno al impuesto a las grandes fortunas.
Ahora bien. Si la tarea (y no precisamente desde ahora) es redistribuir la riqueza de un país, desalambrar la concentración de fortunas excesivas, eso tiene también una implicancia en la que aun a costa de ser obvia, seguiremos insistiendo: repartir riqueza es repartir también tiempo y ocio. Ahí claro va nuestra primera pregunta en torno a los museos: ¿no son acaso esas las condiciones básicas de acceso para los diferentes públicos?
El tiempo de ocio como bien preciado desde ya que es un viejo debate: Desde el clásico de Paul Lafargue “El derecho a la pereza” donde plantea (en pleno siglo XIX) que el mundo tiene la capacidad productiva para que los humanos trabajen sólo unas horas a la semana y dediquen el resto del tiempo “a pensar un mundo mejor”, hasta las actualizaciones del aceleracionismo. Por supuesto que en nuestro país no podemos dejar de pasar por alto la tasa de desempleo, las personas que forzosamente tienen tiempo de ocio pero porque claramente, el sistema los excluye. Insistimos con la idea: quizá dignificar sus condiciones ya no tenga que ver con “generar fuentes de trabajo” sino con proyectos más radicales como la renta universal (ensayada módicamente en el IFE y reclamada hasta por el papa Fransisco) es decir apurar al capital.

En ese caso una de las posibles tareas (entre tantas) de un museo sea desacralizar el trabajo. Se entiende que el concepto de trabajo es un eje ordenador y modelizador para una sociedad. La tradición del pleno empleo es extensa y en nuestro país tiene en el peronismo y el Estado de Bienestar acaso sus expresiones más plenas. Pero obviamente las condiciones de producción han cambiado pese a lo cual la “cultura del trabajo” persiste sobre todo como concepto moralista y punitivo. Esa concepción fue uno de los pilares de la sociedad meritocrática que se quiso instalar en el sentido común de la gente hace no mucho tiempo: en los últimos años en el país diferentes sectores sociales estigmatizan a “planeros” (beneficiarios de planes sociales gubernamentales) auto- difenciandose como “los que producen y pagan sus impuestos”. Se han escuchado sentencias del tipo “acá no trabaja el que no quiere”, “negros vagos”, “nadie quiere agarrar la pala” y un sinfín de prejuicios soldados sobre esa moral del esfuerzo. Entonces: qué sentido tiene seguir sobrevalorando esa “cultura”. Existe un momento enmancipador en tanto museos y proyectos culturales ponen en valor saberes e historias de la gente común y su día a día, su historia laboral relegada de los grandes relatos. ¿Pero cuál es el límite de eso? La concepción de Marx «un modo de trabajo es un modo de vida» hasta que punto no es un condicionante, un punto de cristalización de la vida compleja de las personas. Una persona es más, mucho más, que su trabajo.
Por empezar
un electricista no es un electricista
sino un hombre que trabaja de electricista (…)
(Martín Gambarotta, Seudo)
En este punto debemos mencionar que lxs compañerxs de Ferrowhite han operado sobre esa distinción en el concepto de trabajo: indagando y peleando, por ejemplo, para instalar un espacio recreativo en medio del puerto hiperproductivo: la Rambla de Arrieta.
La salida del trabajo para muchos es el comienzo de la vida en un sentido mas pleno: cerveza con amigxs, citas, la esquina, tocar un instrumento, coleccionar cosas, mirar tele, scrollear, bailar, entrenar, rapear, entregarse a las derivas imprevisibles de la vida, no hacer nada. Suspensión momentánea del mandato de productividad que habilita un espacio para el contacto genuino con los sujetos y el mundo. Ese tipo de «derivas» fueron por ejemplo un núcleo del programa de trabajo de 2museos con los proyectos Envión de la ciudad: se habilitó el espacio a la energía creativa y particular de cada integrante, fortaleciendola y acompañandola, dejando hacer lo más libremente posible.
Entonces quizá ahí haya un horizonte de inscripción para algunos museos. Ser, entre otras cosas, centros de vagancia, reconocer el concepto, educar en él. Democratizar el ocio para llenar las salas. Democratizar el ocio para democratizar el arte. Reconocer la potencia política del concepto como acto revolucionario, más cuando el mandato de la hiperproductividad tal como señala el filósofo coreano Byung-Chul Han, se incrusta en uno mismo: autoexplotación y angustia.
En estos días charlé con un amigo, Félix Sisti Ripoll, profesor de historia, trabajador de Archivo y músico de la genial banda 107 faunos y me compartió estas citas:
“en las tabernas que todo estudiante respetable evitaba, el jóven Debord iniciaba también cierta trayectoria que lo había de llevar, a él también a ejercer cierta influencia en el mundo. En retrospectiva no vacilaría en afirmar que los desórdenes que sacudieron el mundo en 1968 y que nunca más lograron apaciguarce del todo tuvieron su origen en alguna mesa de un bar donde unos jóvenes (…) bebían inmoderadamente y proyectaban unos vagabundeos sistemáticos que llamaban derivas”
(Anselm Jape, Guy Debord).
http://www.youtube.com/watch?v=hsfk1ecTd-E
Leandro Beier